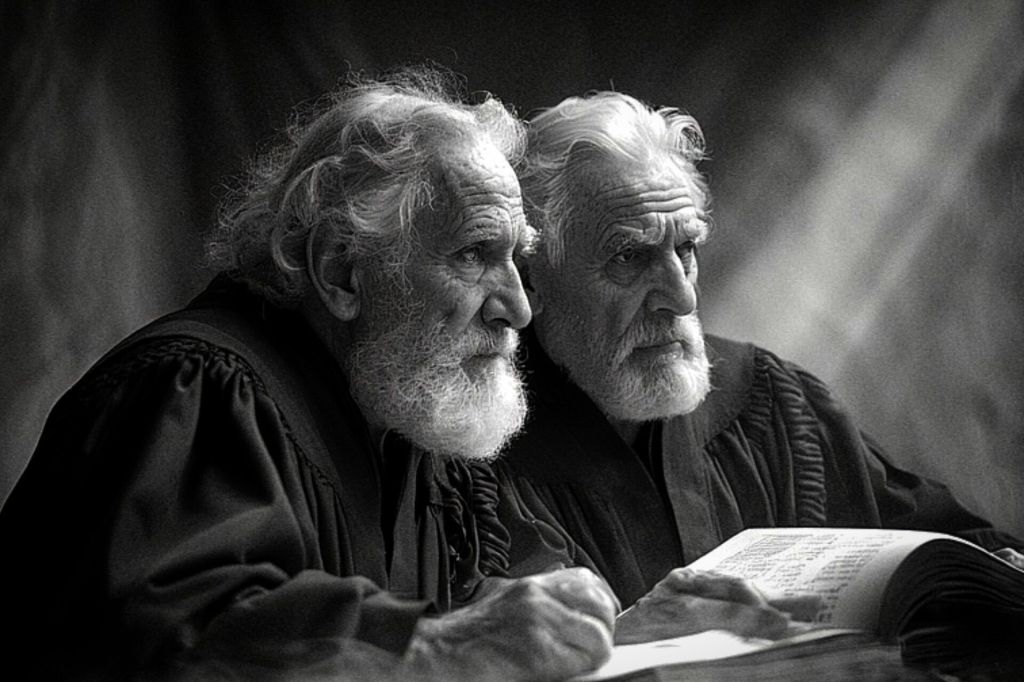Soy Zeus, y durante eones creí -en realidad quise creer- que el orden del cosmos emanaba de mi voluntad, que el trueno obedecía a mi mano y que los límites eran simples extensiones de mi poder. Pero hubo decisiones que no tomé. El hierro, por ejemplo… el hierro no responde a mí. Nunca lo hizo.
El hierro es un límite, y es anterior a todos los dioses. A veces, cuando el Olimpo calla y ni siquiera Hera discute, me pregunto qué pensaron Caos y Gea al fijarlo allí, justo allí, en el punto exacto donde la fusión deja de dar y empieza a exigir. No antes. Tampoco después. Exactamente en ese umbral donde la creación se vuelve deuda.
No puedo dejar de pensar que Caos (que no es desorden sino exceso de posibilidades) entendía algo que yo aprendí muy tarde: un universo sin fronteras no produce historia sino ruido. Y Gea, paciente y densa, sabía a la perfección que toda gestación necesita un agotamiento, que si la estrella pudiera seguir pariendo elementos sin costo, jamás moriría, y que sin muerte no hay herencia posible.
Entonces, sabiendo eso, queda claro que el hierro no es un castigo. Es una pregunta cerrada. Hasta él, la materia se ofrece. Más allá, la materia se resiste. Y esa resistencia obliga a la violencia cósmica, al colapso, a la supernova, al desgarramiento que siembra lo que no puede nacer en calma.
Caos y Gea no prohibieron el oro ni el uranio, tan solo exigieron que fueran fruto de una catástrofe. Y ahí entendí algo incómodo: la abundancia absoluta es estéril.
Cuando llegó la primera humanidad, la de oro, nadie conocía el hierro. Vivían sin herramientas que opusieran resistencia al mundo. No luchaban contra la materia sino que la deslizaban. Eran bellos, sí, pero también ligeros, sin fricción, sin memoria. Y se desgranaron como se deshace una nube.
La segunda humanidad, esa generación de plata, aprendió un poco más, pero seguía evitando el hierro. Tenían técnica pero no límite. Se creían eternos, se sentían eternos. Pero los eternos no aprenden.
Y fue recién con la humanidad de bronce que el hierro empezó a insinuarse como ausencia. Tenían armas duras, pero no esa dureza. Eran fuertes, pero no precisos. Golpeaban el mundo como quien cree que todo se rompe. Y entonces llegó Prometeo.
Prometeo no les llevó el hierro (eso es lo que pocos comprenden) sino que les entregó la conciencia del límite. Aquel fuego que robó no era sólo calor o luz sino la capacidad de transformar, de forzar a la materia a confesar lo que no quiere dar. Y con el fuego, el hierro dejó de ser un borde invisible para tornarse una frontera trabajable. Dolorosa. Peligrosa.
Lo castigué, sí, y volvería a hacerlo. No por amor a los hombres sino por miedo a que comprendieran demasiado pronto lo que Caos y Gea habían dispuesto con tanto cuidado: que el hierro obliga a elegir.
Elegir herramientas o armas, arados o espadas, construir generaciones o devorarlas.
Aquella humanidad del hierro fue la primera verdaderamente trágica. Y por eso, la primera verdaderamente humana. Porque vivir con hierro es vivir sabiendo que cada avance tiene un costo, que cada creación arrastra una sombra y que no todo se obtiene sin romper algo.
Hoy, cuando observo las estrellas morir para engendrar lo que las supera, ya no me pregunto por qué el hierro es el límite. Hoy me pregunto si Caos y Gea no lo habrán colocado allí para que, incluso los dioses, tuviésemos algo que no pudiéramos cruzar sin pagar.
Y pienso que, probablemente, el hierro no sea el final de la fusión estelar sino el inicio de la responsabilidad. Y eso -aunque me duela admitirlo- no lo gobierna ningún rayo.